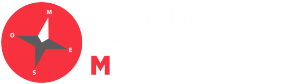Por Jorge Barreriro
La polémica por la legalización del aborto en este país parece una nave a punto de naufragar en el mar de la confusión y la manipulación. Si se sigue este rumbo a nadie debería extrañar que lo único que se escuche sean falacias y mentiras. Todavía no se ha acusado a los partidarios de legalizar el aborto de asesinos, pero tengan paciencia que la condena llegará. Si el presidente veta una ley que legaliza el aborto apelando a sus personales convicciones morales, sin siquiera aclarar en qué consisten esas convicciones, es muy difícil discutir. Así no hay argumento que aguante ni polémica que dé frutos.
No se puede hablar siquiera de diálogo de sordos, pues en verdad a lo que asistimos es al autismo del presidente. Las razones de sus críticos rebotan contra sus impermeables dogmas y su imperturbable autoritarismo. En esta atmósfera todo es posible y nada es lo que parece.
1. Parece, por ejemplo, que Tabaré Vázquez es partidario de que las decisiones que afectan a todos se tomen después de una deliberación pública. Es lo que debería deducirse de lo que dijo en una de las incontables polémicas sobre la despenalización del aborto: “no debemos temer a la discusión, a la presentación de ideas. Sí debemos temer al oscurantismo, a no discutir los temas, o imponer por la fuerza a otros lo que nosotros creemos que es correcto”. Pero las apariencias, como siempre, engañan. Una vez hecho el elogio de la deliberación, nuestro Pericles autóctono advirtió que vetaría cualquier ley que incluya la legalización del aborto. Vaya, vaya. De modo que los ímpetus democráticos de nuestro presidente resultaron de corto alcance. Ustedes discutan que yo decido, nos viene a decir.
2. Tampoco son lo que parecen algunas identificaciones simplistas que se hacen siempre que se habla de este tema. Por ejemplo, cuando se afirma que quienes proponen legalizar el aborto son partidarios del aborto. También es engañosa la apariencia de que quienes están a favor de mantener la prohibición son almas piadosas que quieren ahorrarle a las mujeres la “traumática experiencia” del aborto. Digan lo que digan los prohibicionistas, no han acabado ni acabarán jamás con la extendida práctica del aborto. Lo único que consiguen y conseguirán los enemigos de la despenalización es que los abortos se sigan haciendo en condiciones miserables y peligrosas a las mujeres pobres y relativamente aceptables a las que tienen dinero. Y esto lo saben perfectamente quienes se rasgan las vestiduras y las sotanas ante la palabra aborto, lo que pone en evidencia su hipocresía y su responsabilidad por la muerte de mujeres como consecuencia de abortos realizados en condiciones infames.
Otra falacia del presidente consiste en pretender que su condición de médico es un motivo razonable y suficiente para rechazar de plano la despenalización del aborto. El argumento es absolutamente pueril y, en este asunto, equivalente a apelar a la condición de vegetariano (o hincha de Danubio, pongamos por caso). Si no fuera porque se trata de una velada advertencia a sus colegas de este país – ‘entérense de que prestarse a hacer un aborto está muy mal’–, el argumento movería a risa. ¿No sabe acaso el presidente que miles de médicos en todo el mundo, no sólo son partidarios de legalizar el aborto, sino que además ayudan a abortar a las mujeres en hospitales públicos?
3. Cuando se afirma que el asunto de la legalización del aborto remite a las convicciones morales de cada uno también se lleva agua al molino de la confusión, porque ésa es apenas una parte de la verdad. La sociedad moderna es moralmente plural. A diferencia de lo que ocurría en las sociedades premodernas, o en las actuales teocracias islámicas, el Estado no prescribe ahora comportamientos morales o religiosos ni exige a los ciudadanos que sigan determinadas conductas. Los egoístas o los envidiosos, por ejemplo, pueden gozar de mala prensa entre sus vecinos y amigos, pero en una sociedad democrática no van a parar a la cárcel, porque las leyes no están para castigar a los que se apartan del camino recto, sino para proteger derechos. Las creencias morales son asunto privado, no político. Se dice con mucha frescura que la controversia sobre el aborto es un asunto de morales y convicciones contrapuestas como si con eso se la zanjara definitivamente. No hay nada que hacer, se nos vendría a decir, cualquiera que sea la solución por la que se opte, aquellos cuyos criterios morales no sean tenidos en cuenta se sentirán lastimados. Pero aquí, y de nuevo en contra de las apariencias, no estamos frente al desafío de tener que optar entre morales contrapuestas, sino frente a un asunto eminentemente político, es decir a la necesidad de elegir –y este es el centro de la cuestión– qué criterios deben regir las relaciones entre normas morales particulares y normas legales. Es decir, un asunto del mayor alcance político. De cómo se aborden esas relaciones dependerá, en parte, qué tipo de democracia tendremos. Cuando Tabaré Vázquez afirma que vetará cualquier ley que legalice el aborto porque sus convicciones morales así se lo indican, no sólo está manteniendo una prohibición absurda; también está haciendo gala de una determinada concepción política, aquella que sostiene que es lícito imponer una moral a los ciudadanos. Una concepción que se parece demasiado a la de los ayatolás y los frailes.
¿Cuál sería, pues, la ley más justa en relación con el aborto en una sociedad laica que no acepta los imperativos morales de la iglesia católica, que, digámoslo sin eufemismos, son los que asoman la cabeza detrás de la prohibición? La ley más justa en este asunto será la que mejor preserve la pluralidad de principios morales que existen en la sociedad. Y esa no es otra, mal que les pese a las almas piadosas, que la legalización del aborto. Por una razón muy sencilla: la legalización del aborto no violenta las convicciones religiosas y morales de quienes creen que el aborto es algo inaceptable. La prohibición, en cambio, y aquí reside la gran diferencia, sí impide a aquellas mujeres que no comparten esos criterios morales a interrumpir un embarazo no deseado.
La despenalización –parece que hace falta recordarlo– no obligará a las damas de rosario, crucifijo y misa diaria a practicarse un aborto si no lo desean. El maniqueísmo es tan descarado en este asunto que frente a la propuesta de legalizar las drogas hoy proscritas o el matrimonio entre homosexuales, tampoco faltará quien diga indignado: “¡Nos quieren convertir a todos en drogadictos y maricones!”.
4. Finalmente, otro tópico del que hay que cuidarse es el que afirma que los prohibicionistas son defensores de la vida, así a secas, y los partidarios de legalizar el aborto, enemigos de la misma.
Es falso que los partidarios de mantener al aborto en el territorio de lo delictivo sean partidarios de respetar la vida en general, porque en ese caso deberían oponerse también a la tala de árboles, a los mataderos y a terminar con cualquier forma de vida. En este carnaval semántico, todo está patas para arriba. Yo supongo que los salvadores de fetos quieren decir otra cosa: que están a favor, al igual que los que no tenemos esa vocación, de respetar un tesoro único e irremplazable, la vida de cada ser humano, con lo que la reflexión ya adquiere una dimensión filosófica y moral de mucho mayor calado que el caricaturesco “defensores versus enemigos de la vida”.
No pretendo dar aquí una respuesta definitiva a la pregunta de qué es un ser humano. Pero sí oponerme a que esa respuesta, sobre todo cuando de ella dependen las leyes de una sociedad democrática, ignore olímpicamente a toda la tradición occidental, a la que pertenece el cristianismo por cierto, y, por ende, a todo el derecho y la filosofía desde la Antigüedad hasta nuestros días, y nos remita a lo que dicen las sagradas escrituras o la doctrina de Benedicto XVI sobre el tema.
La vida estrictamente humana en la tradición occidental no es un asunto meramente biológico. La individualidad de los animales está genéticamente determinada, pero el hombre se convierte en tal en un proceso social y cultural. El feto no es un ser humano, sino un ser humano en potencia, por la misma razón que un huevo no es una gallina (y casi nadie confunde a uno con la otra). El feto tampoco es una persona, ya que ésta no es una categoría biológica, sino jurídica y social. Nadie se convierte en persona por multiplicación celular, sino por convención. No conozco ninguna legislación en nuestra civilización que considere que el feto es un sujeto de derecho. Hasta lo que alcanza mi conocimiento, en toda nuestra cultura moderna se es persona después del nacimiento, salvo para los cristianos por supuesto. Para ser sujeto de derechos hay que ser una persona, por tanto estar dotado de autonomía y el feto podrá ser cualquier cosa menos autónomo. No me opongo a que quienes así lo deseen retrotraigan la discusión a la Edad Media y refloten la “apasionante” discusión sobre el momento en que el proyecto de nuevo hombre empieza a estar dotado de alma, si en el momento de la concepción, a los tres meses de la misma u horas antes del alumbramiento. Pero no cuenten conmigo.
Paradójicamente, en el altar de esa idea abstracta de vida terminan sacrificándose miles de vidas concretas, de mujeres de carne y hueso cuyas existencias quedan segadas por abortos mal realizados o arruinadas por embarazos no deseados llevados coactivamente a término. Es que hace falta tener un ideal demasiado abstracto de vida humana para poder ignorar y condenar vidas humanas concretas, hechas y derechas, o torcidas da igual, pero siempre con pasados y presentes únicos e irremplazables, en nombre de la salvación de una vida en potencia.
No seré yo quien niegue que esa persona en potencia que es el feto tiene la maravillosa posibilidad de convertirse en hombre o mujer, pero que esa maravilla ocurra o no debe ser una potestad de la mujer que lo lleva en su vientre, y sólo de ella, no una obligación impuesta a todas por un dogma, un pontífice… o un presidente.