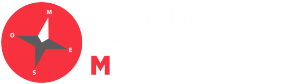ores cuadernos aquí.
Teresa Meana Suárez
(Valencia)
Te conocí en el aeropuerto de Damasco. Quizás nos habíamos visto en el avión o en los anteriores aeropuertos (Madrid, Marsella) pero éramos tantas (¡cuarenta y pico!) y mi amiga Karmele y yo, después de años sin vernos, teníamos tantas cosas que contarnos, que no me di cuenta. Pero en Damasco, sí. En Damasco encontré tus negrísimos ojos y nos saludamos.
Recuerdo que me acerqué porque llevabas a la vez dos carritos de aeropuerto llenos a rebosar de bolsas y voluminosas cajas de cartón. «¿Te ayudo? Yo sólo llevo esta mochila…» Separaste los dos carros y con una sonrisa y un «Gracias», empujaste uno hacia mí. Mientras atravesábamos esas enormes galerías de los aeropuertos, me explicabas que todo aquello que pesaba tanto eran medicinas y comida («botes de garbanzos, de lentejas, de todo lo que pude reunir…») para tus dos hijos varones, que te esperaban en Bagdad. Volvías a sonreir cuando me asombraba: «¡Así que eres de Bagdad!». Ahora me parece inexplicable mi sorpresa. Ahora que no puedo evocar una imagen de las mujeres iraquíes que no tenga ese pelo tuyo tan negro, esos brazos tan fuertes y tu dulce voz.
En Damasco nos subimos todas a un autobús y comenzó el «viaje» de verdad. Dieciocho horas por tierras de Siria y de Irak. Ibamos contentas. Cansadas, angustiadas también (era febrero, sabíamos que el ataque estaba próximo), pero contentas (varias de esas dieciocho horas las pasamos cantando). Atravesábamos el desierto y llegábamos al país de las mil y una noches. A la cuna de la civilización (Nínive, Babilonia), a la antigua Mesopotamia, allí donde, según la Biblia, estaba el paraíso terrenal, en alguna parte entre el Tigris y el Eúfrates. Al lugar donde hace cinco mil años nació la escritura y aparecieron el primer calendario, el primer código, la primera religión, la primera democracia, los primeros poemas épicos. Al único país del mundo en que existió un mercado de poesía, el de Mirbad, en Basora, al que acudía la gente de lugares muy lejanos a comprar (especialmente la gente enamorada), vender, aprender o criticar. Esa poesía en la que las mujeres iraquíes han tenido un papel esencial. Así, Angiduana (S III a.C.) reconocida como una de las primeras poetas conocidas del mundo (claro, después de Safo de Lesbos, S VI a.C.), y Nazik Al-malaika, iniciadora de la poesía árabe moderna.
A ese lugar de ensueño, íbamos. Éramos unas mujeres españolas que viajaban a encontrarse con otras mujeres, iraquíes. No íbamos al país «de las armas de destrucción masiva» (¡!) ni a contar pozos de petróleo. Íbamos a compartir sueños y realidades con mujeres como tú. Éramos mujeres internacionales que hablan entre sí, que no se odian entre sí, que se reúnen, se reconocen, discuten y se escuchan. Que luchan por decidir por sí mismas, por no estar relegadas, por no ser invisibilizadas, ni excluídas, ni asesinadas.
Porque las mujeres nunca luchan solas. Siempre, desde todas las partes de la Tierra, las voces de otras mujeres de cultura, religión y vida diferentes, las apoyan.
Y las feministas queríamos gritarles a quienes nos gobiernan que estamos hartas. Que las guerras sólo siembran odio. Que sabemos de otras formas de resolver conflictos que no son violentas. Que queremos que se escuche la voz de las mujeres.
Llegamos a Bagdad. De esos días tan intensos quiero revivir, sobre todo, dos momentos. El primero, la visita al refugio de Al-amarya. Desde la guerra del Golfo de hace diez años, las ruinas de ese refugio se han convertido en un monumento contra la guerra. Un misil de los EEUU lanzado directamente contra ese lugar (violando todos los tratados internacionales que designan los refugios como lugares protegidos) quemó vivas a 428 personas. Eran, en su totalidad, mujeres, niñas y niños. La temperatura se elevó a casi 500 grados, las paredes se soldaron herméticamente y nadie sobrevivió. Te enseñan el enorme agujero y las siluetas incrustadas en muros y suelos, dibujadas con los restos de piel carbonizada. Parece una película del holocausto judío. Allí, estremecidas, (algunas llorando) escuchamos a Marina Rosell entonar a viva voz «El cant dels ocells» y vi a Raquel, nuestra compañera de viaje, salir afuera con una amiga, sin poder resistir más.
A Ana, la madre de Raquel, la quemó viva el que fue su marido. Había salido en la televisión andaluza, hablando de sus largos años de maltrato y tortura. Al día siguiente él fue, le prendió fuego y la mató. Ese caso fue un detonante en la lucha de las mujeres de nuestro país contra la violencia masculina. Raquel y sus hermanas llevan el apellido de Ana Orantes y renunciaron oficialmente a llevar el del hombre que mató a su madre.
EEUU asesinó con fuego a esas 428 personas y el padre de Raquel hizo lo mismo con la que fue su mujer durante tantos años. Así viví ese día la violencia del patriarcado. La de la guerra y la de casa. De un modo gráfico, simbólico. Y terrible.
El otro símbolo es todo lo contrario: alegre y esperanzador. Fue en el teatro, en Bagdad, la noche del concierto. Durante cuatro horas mujeres iraquíes y españolas mostramos nuestras armas: la palabra y la música. Reímos, bailamos (¡la danza del vientre!, rumba flamenca,…), aplaudimos, cantamos, lloramos.
Vimos, tocando el piano juntas, a una gaitera gallega con el pelo verde y las ropas informales de sus veinte años, y a una pianista iraquí, tan elegante con su traje sastre, su moño blanco y sus más de sesenta. Eran dos edades, dos culturas, dos estéticas. Dos mujeres tocando una sinfonía a cuatro manos.
Y también escuchamos a Dulce Chacón recitando en castellano y a ti, Badía, con el mismo poema en árabe. Las dos juntas, tan radiantes, tan guapas. Bueno, fue increíble.
Salimos todas llenas de fuerza.
El 18 de marzo (yo estaba en Bilbao) empezaron a caer las bombas sobre Bagdad. Nos tiramos a las calles. Pensábamos a menudo en ti y en la gente que habíamos conocido. Iban destrozando mercados, barrios que habíamos visitado, «nuestro» hotel en la orilla de acá del Tigris… Era espantoso. Veinte días después reconocí tu voz en la radio, contándole al periodista en tu «especial» castellano, los horrores de la guerra, en directo. ¡Me alegré tanto al saberte viva y luchadora como siempre! Ojalá (del árabe «inchalà») que hayamos aprendido algo. Ojalá nunca olvidemos. Bagdad está lejos y, sin embargo, está ahí detrás, escondida bajo nuestro pasado, nuestra música, nuestros sueños.
Y ahora miro esa página de mi cuaderno donde al despedirnos me escribiste tu nombre, Badía Al Bakali, y tu número (inservible ya) de teléfono. Al lado venía una frase en esas hermosas letras árabes que el ordenador no me deja escribir y entre paréntesis habías puesto la traducción al castellano, «Siempre en mi corazón».
Y repito, para que me oigas: Badía, siempre en mi corazón. Bagdad, siempre en mi corazón.